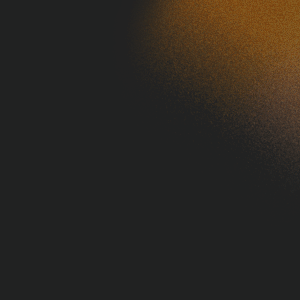¿Puede un administrador ser responsable por una decisión equivocada?
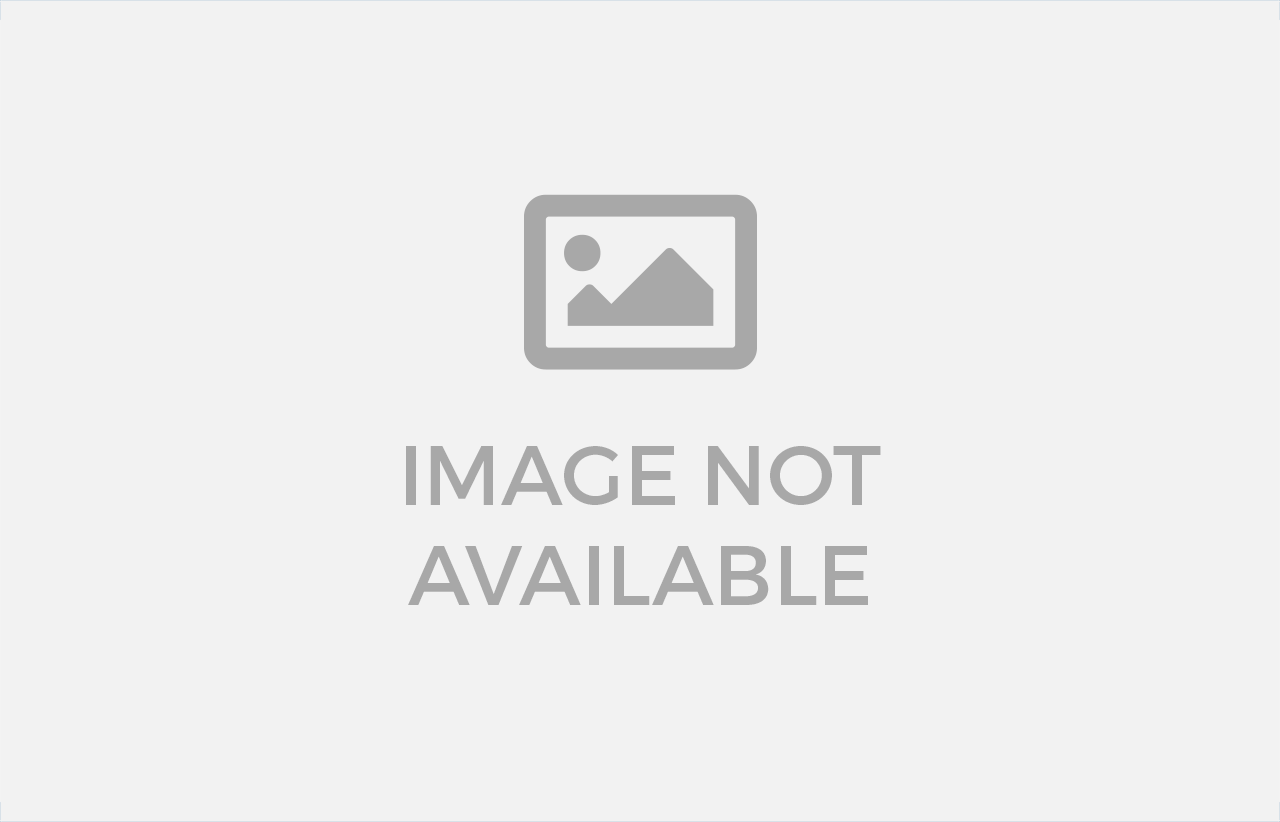
 Abogado. Uría Menéndez
Abogado. Uría Menéndez
Como es sabido, sobre los administradores sociales pesa un deber de diligencia profesional que la ley identifica con la obligación de actuar como lo haría un ordenado empresario, lo que supone una mayor exigencia que el estándar general del buen padre de familia que es aplicable a cualquier persona en la llevanza de sus asuntos.
En el desempeño de su cargo, los administradores sociales deben cumplir la ley y los estatutos y ejercer de forma efectiva y diligente el poder de decisión que les corresponde para el desarrollo de la actividad de la sociedad, con el objetivo último de maximizar la obtención de beneficios repartibles entre los socios.
No obstante, no siempre las decisiones empresariales –aun tomadas con la mayor diligencia– arrojan los resultados deseados. Al fin y al cabo, es inherente a la actividad empresarial la asunción de riesgos, necesaria para emprender, generar riqueza y obtener beneficio.
Pasado el tiempo desde la adopción de una decisión empresarial, resulta tentador para los accionistas e incluso para terceros, aplicar un sesgo retrospectivo y juzgar su corrección por el resultado. Este planteamiento conduce a una automática equiparación entre la falta de acierto de las decisiones, valoradas a posteriori, y la falta de diligencia a efectos de fundar una eventual reclamación al administrador de las pérdidas derivadas de esas decisiones.
Sin embargo, parece evidente que no cabe exigir a los administradores –obligados en los medios, pero no en los resultados– la infalibilidad en sus decisiones, ya que las consecuencias de las opciones adoptadas dependen de múltiples factores, muchos de los cuales escapan a su conocimiento y control. Aplicar un parámetro de exigencia de responsabilidad a los administradores que ponga el acento en el resultado adverso de sus decisiones, considerándolo como síntoma de la falta de diligencia, puede generar además una cultura empresarial de aversión al riesgo que resulta opuesta a la innovación y a la generación de beneficio.
Es cierto que nuestros tribunales han venido entendiendo que había que evitar la aplicación de un criterio de responsabilidad por decisiones erróneas que acabara trasladando a los administradores el riesgo de la empresa. Faltaba, sin embargo, el establecimiento de unas reglas claras de valoración en este ámbito que diesen cierta seguridad, destinadas tanto a los jueces que han de valorar la conducta de los administradores como a estos últimos en el ejercicio de sus funciones.
Pues bien, el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, titulado “protección de la discrecionalidad empresarial”, cuya redacción fue introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ha venido a hacer frente al problema, introduciendo en nuestro ordenamiento la llamada regla del juicio empresarial (Business Judgment Rule), nacida en la jurisprudencia norteamericana y que, con una u otra formulación, existe y ha venido aplicándose en otros países.
El citado artículo dispone que, “en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un proceso de decisión adecuado”.
Como primera limitación, ha de advertirse que la regla no es aplicable a los supuestos en los que la decisión venga impuesta por la Ley o los estatutos, ya que en tales casos la conducta del administrador está reglada y, por tanto, no existe margen alguno de discrecionalidad empresarial.
En los casos en los que resulte de aplicación, la regla parte de la premisa implícita de que la valoración sobre las decisiones empresariales corresponde a los administradores. Por ello, siempre que concurran determinados requisitos, los jueces no podrán cuestionar las decisiones estratégicas y de negocio, aunque puedan considerar equivocado el juicio de oportunidad que subyace en ellas.
Cumplidos tales requisitos, la consecuencia práctica es que se entenderá cumplido el deber de diligencia y, en consecuencia, los administradores no incurrirán en responsabilidad por los perjuicios derivados de sus decisiones.
Los requisitos, cuya prueba corresponde al administrador, son los siguientes: (i) que la decisión haya sido adoptada de buena fe; (ii) que el administrador no tenga un interés personal –ni directo ni indirecto– en el asunto al que se refiere la decisión; (iii) que la decisión haya sido adoptada con información suficiente y (iv) con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.
De este modo, en aquellos casos en que se reclame responsabilidad al administrador social por una decisión estratégica o de negocio, bastará que este pruebe la concurrencia de los requisitos para que se entienda que actuó con la debida diligencia y que no debe responder de las consecuencias negativas de su decisión.
Por el contrario, en aquellos casos en los que se adopten decisiones de forma imprudente, sin haberse ocupado el administrador de recabar la información precisa sobre las alternativas o las consecuencias, sin haber seguido un proceso racional y lógico, o sin primar el interés de la sociedad, se presumirá su negligencia, lo que facilitará la reclamación de responsabilidad.
En definitiva, el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital viene a determinar el objeto de la prueba que puede exonerar de responsabilidad a los administradores por los perjuicios derivados de decisiones empresariales que, en el futuro, puedan mostrarse erróneas. Precisamente por ello, es aconsejable que el administrador conserve la documentación que acredite que obtuvo información útil, imparcial y razonablemente completa y que, con base en ella, siguió un proceso de decisión lógico y sensato, analizó las consecuencias de las distintas opciones y adoptó la decisión de buena fe y en interés de la sociedad, y no en el suyo propio, en el de cualesquiera de los administradores o en interés de personas vinculadas con ellos.