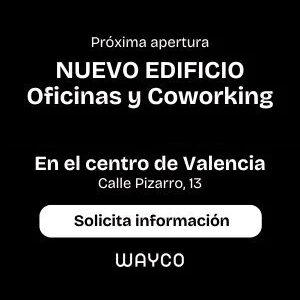De espejismos a oasis

El camino hacia cualquier gran transición que se precie suele ser costoso, largo y, en ocasiones, tortuoso. Los grandes cambios requieren de grandes planes. Y en cualquier planificación seria hay un punto fundamental: la financiación.
El verano trajo consigo, entre otros muchos asuntos de gran calado (y que ya discutiremos otro día), una noticia cuanto menos relevante en esta época de sostenibilidad convulsa que nos ha tocado vivir. En julio, nuestro Tesoro Público realizó la primera emisión de bonos verdes soberanos de su historia por un importe de 5.000 millones de euros a un plazo de 20 años. Los tiempos cambian, los objetos de financiación también. Ya se explicó en aquel momento que los fondos se destinarían a financiar proyectos que impulsaran la transición ecológica. Y de paso (por qué no) que ayuden a mitigar el cambio climático. Estamos de acuerdo, pues, en que los Estados son los primeros que tienen que dar ejemplo si se pretende que una sociedad cambie.
Pero, como dirían en una famosa saga literaria de la que no hace falta ni recordar el nombre, se acerca el invierno. Y los cambios de estación no parecen haber estado precisamente caracterizados por un aluvión de éxitos en este sentido. A veces, las intenciones son buenas, pero los resultados regulares. La financiación sostenible es un asunto que ocupa las mesas ya de muchas empresas y entidades financieras que han entendido que la realidad ahora es otra y que sin planeta tampoco hay negocios. De hecho, no hay nada.
No obstante, la cuestión aquí es evidente: ¿estamos realmente asistiendo a una remisión de la curva del efecto invernadero con estas acciones? ¿Está bien planteado el sistema? La impresión, en ocasiones, es que colocar la pegatina de ‘sostenible’ en un sustantivo aleatorio reconforta a quienes entienden esta como una obligación y no como una decisión propia. Pero, al cambio climático, y también a nuestra economía, las apariencias no les engañan. Tiempo al tiempo para saber si estamos ante un espejismo o ante un oasis.


IA sí, pero ¿qué aporta realmente al negocio?
Scott Zoldi, Director de Analítica en FICO

Mentalidad de crecimiento: herramienta estratégica para navegar tu trayectoria profesional
Anabella Arroyo, Consultora de Empresas y Coach Ejecutivo

Qué esperar de las bolsas europeas y estadounidenses
Juan José Fernández-Figares, Director de Gestión Instituciones de Inversión Colectiva en Link Securities