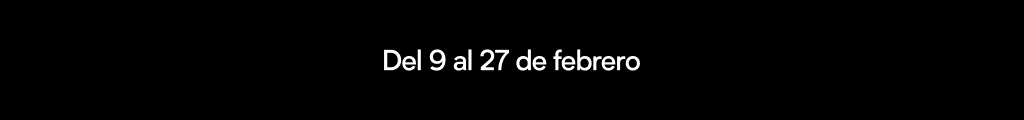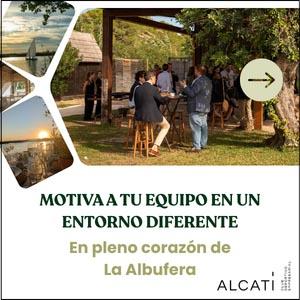Joan Romero, catedrático emérito de la Universitat de València: "El término adecuado no es reconstrucción, sino repensar, prevenir y ordenar"

Pasados casi cuatro meses de la DANA que azotó la provincia de Valencia el pasado mes de octubre, la palabra «reconstrucción» domina los discursos oficiales, sociales y políticos, aunque la forma que esta irá tomando parece plantear todavía muchas incógnitas. Para ser eficaz, los pasos de las Administraciones deberán ser ágiles, pero por el camino enfrentan retos fundamentales, como la necesidad de repensar y reorganizar el territorio con una visión más amplia.
Este enfoque hará necesario revisar los planes de prevención ante catástrofes, así como la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en España. En paralelo, la crisis ha puesto en evidencia la falta de un enfoque unificado en la gestión de emergencias y en la planificación territorial, lo que ha afectado tanto a la respuesta de las administraciones como a la seguridad de la población.
De todo ello hablamos con Joan Romero, catedrático emérito de Geografía Humana de la Universitat de València (UV).
Más allá de reconstruir, repensar
– Cercanos a cumplirse cuatros meses de la DANA, la palabra que se escucha en boca de todos es «reconstrucción». El término toma, no obstante, diferentes formas y significados distintos para diferentes colectivos. ¿Qué significa la palabra reconstrucción en un aspecto amplio? ¿Qué forma debería tener?
Yo no utilizo la palabra reconstrucción porque creo que no es un término adecuado. Lo que ha ocurrido debería servirnos para repensar distintos planos, que son a su vez concurrentes. En primer lugar, debería servirnos para repensar los planes de prevención ante catástrofes. Nuestras DANA son los huracanes de Estados Unidos y los terremotos de Japón, y en esos países la población está entrenada mediante simulacros periódicos. Esa será una cuestión relevante en el corto plazo.
En segundo lugar, debemos repensar los mecanismos de coordinación en un Estado compuesto con un nivel de complejidad elevado como el español. La DANA ha demostrado que España ha progresado mucho en el apartado de autogobierno, pero no en el de gobierno compartido. El modelo del Estado español descansa sobre estos dos principios, y en la actualidad hay elementos de coordinación y cooperación que no han funcionado.
Tercero, la barrancada debería servir para repensar también la forma de actuar que han tenido los gobiernos locales y autonómicos durante décadas. Hasta épocas recientes, e incluso en la actualidad tengo mis dudas de que esto sea así, no se ha tenido una conciencia clara del impacto del cambio climático en contextos mediterráneos, que son territorios con una geografía muy traicionera. Somos un territorio de barrancos y fenómenos como la DANA se van a extremar, es precisamente eso lo que significa el cambio climático y la ciencia es tajante al respecto.
¿Qué ha ocurrido aquí? Que en distintas etapas se ha ido desplegando un modelo de ocupación del territorio que no ha tenido en cuenta las características del terreno. Esto equivale a lanzar un desafío inconsciente a la naturaleza que es desigual, la actividad económica y las personas van a perder siempre ante los embates de la naturaleza. Veo una especie de ignorancia, probablemente inconsciente, en la idea de que el cambio climático es una amenaza lejana.
Necesitamos, por tanto, repensar los tres niveles de gobierno que conforman el Estado español: el central, el autonómico y los locales. Si echo la vista atrás veo que en los Gobiernos autonómicos ha prevalecido una visión de la política pública en la cual el territorio era entendido como un soporte para la actividad económica. A nivel local ocurre lo mismo, se ha pensado sin la debida atención la posibilidad de autorizar polígonos industriales nuevos para albergar actividades pese al riesgo evidente.
El término adecuado no es la reconstrucción, sino que debe ser repensar, prevenir, acordar, consensuar y ordenar el territorio. El cambio climático ha venido para quedarse y, como hemos visto, mata y se puede llevar por delante un tejido productivo completo en horas. Al ver las cifras de los daños, las primeras estimaciones asustan. Cuando, en cuestión de horas, desaparece cerca del 30 % del tejido productivo de la provincia de Valencia, te asustas. Los cálculos económicos estiman en torno a los 16 millones de euros el coste del daño de la barrancada, lo cual todavía asusta más. Hemos de tener en cuenta que el presupuesto anual de la Comunitat Valenciana es de 30.500 millones de euros.
Algunas cuestiones en materia de ordenación se podrán reorientar, pero otras tendrán que cambiar a la fuerza. En unas conferencias que hemos organizado recientemente en la Universidad de Valencia (UV) ha quedado bastante claro que no se pueden reconstruir sin más las viviendas en los lugares que han sido arrasados por el agua. Hay un mandato perceptivo previo a todo, no se puede atentar contra la seguridad de las personas y los servicios públicos tienen que ofrecer alternativas.
Mecanismos de prevención y actuación
– Cuando pensamos en todo lo que implica lo ocurrido el 29 de octubre, lo primero que salta a la luz es la complejidad de los factores envueltos. Uno de esos aspectos es el laboral, partiendo de la base de que muchas de las personas que se vieron atrapadas por el agua volvían de sus puestos de trabajo. En una entrevista con Salvador Navarro, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) nos hablaba de la necesidad de establecer protocolos de actuación para las empresas y que estas cuenten con seguridad jurídica.
Estoy de acuerdo con el enfoque del señor Navarro, pero con una mirada un poco más amplia. La lección está clara, hay que poner en marcha mecanismos de simulacro de alerta a la población, desde las escuelas hasta las empresas. Deben existir protocolos más amplios y ágiles desde el punto de vista de quién toma decisiones y de cómo estas se comunican. En este caso no se avisó a tiempo, pese a que con la información que había se podían haber hecho las cosas de manera distinta.
Debemos establecer un sistema de aviso de las partes competentes, con un mecanismo de alerta transparente y ágil que pueda dar la orden de parar la actividad económica cuando sea necesario, así como el sistema educativo y alertar a la población. Debemos aprovechar esta dramática enseñanza para revisar el planeamiento territorial y urbanístico. Tengo la sensación de que esto no se está haciendo y de que la mentalidad que predomina en el Gobierno regional y en algunos Ayuntamientos es la de utilizar el territorio como espacio para albergar actividades residenciales y terciarias, como si no hubiera existido la DANA.
No he visto que las iniciativas legislativas que hay en marcha se hayan detenido para revisarlas o que se hayan paralizado. Esto es un error grave y hay responsables que no han tenido en cuenta lo ocurrido para hacer las cosas de otra forma.
Una mirada metropolitana
– ¿Y con respecto a las políticas de movilidad metropolitana?
Es necesario revisarlas. Si la ciudad real contase con un sistema de movilidad bien estructurado estaríamos hablando de un escenario distinto. Pero el concepto no se ha incorporado todavía a la agenda política, no existe y eso nos convierte en la anomalía europea. Habría que hacer un esfuerzo muy grande de repensar la política de movilidad cotidiana de la gente que se mueve cada día en el área metropolitana y darle protagonismo al transporte público.
A veces utilizo el ejemplo de la EMT, a la que no tendríamos ni que cambiar el nombre: en vez de Empresa Municipal de Transporte, debería llamarse Empresa Metropolitana de Transporte, así de sencillo. Por cierto, no estaría de más, a vista de que en otras partes ya se ha producido, que el Govern reclamase las competencias en materia de cercanías e hiciese un sistema unificado de movilidad cotidiana por ferrocarril y metro. Es algo que están tardando en hacer.
– Gestionar el miedo será uno de los retos de los próximos años. Se habla de infraestructuras, pero la amenaza de inundaciones se extiende por buena parte de la provincia de Valencia. ¿Son únicamente las infraestructuras la solución?
Será necesario repensar el diseño de obra pública para evitar que se produzcan cuellos de botella, efectos barrera, etc. Debemos recordar que algunos municipios sufrieron dos riadas, una cuando llegó el agua y otra cuando esta encontró una barrera y volvió atrás.
Me preocupa mucho que el Gobierno autonómico no haya aprendido la lección y que siga adelante con planteamientos que se limitan a liberalizar suelo y desregular la política urbanística. Intentar flexibilizar al máximo normativas urbanísticas para que se pueda construir de manera inadecuada en lugares inapropiados es lo que se ha hecho siempre, pero es un error grave. Estas cosas no van en la buena dirección y todavía estamos a tiempo de cambiar. Da la impresión, sin embargo, de que el Consell sigue empeñado en mantener nuestro modelo de crecimiento, el cual está basado en la explotación del capital natural, el suelo y el agua.
Esta situación da lugar a dos cosas: a una ocupación desordenada del territorio y la consolidación de una economía de bajos salarios. No en vano, los empleos más demandados en la provincia son camareros, cocineros, cuidadores y limpiadores de hoteles. A esto se le llama economía de bajos salarios y no podemos apostar el grueso de nuestra estrategia a largo plazo, en un contexto de cambio climático, a un modelo de crecimiento de este tipo.
Los actores privados y públicos todavía no han interiorizado que la forma de orientar sus estrategias e inversiones ha de incorporar necesariamente la variable del cambio climático. Esto condicionará necesariamente sectores como el turismo y la agricultura durante la próxima década. Habremos de tenerlo en cuenta para escoger dónde ubicar qué y cómo. No hay vuelta de hoja, debemos adaptarnos, adelantarnos y regular los efectos que se van a producir.
Decir que plantear estas cuestiones es radicalismo climático, como recientemente hizo el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es desconocer las evidencias que la comunidad científica está cansada de aportar. Las evidencias no se pueden contraponer con creencias. De igual forma, me llamó la atención para bien que, durante la entrega de los Premios Rey Jaume I, la única persona que habló de territorio y cambio climático fue el Rey Felipe VI.
¿Hay voluntad de trabajar juntos?
– En una entrevista reciente, el profesor de geografía económica Andrés Rodríguez-Pose hacía referencia a la necesidad de que el tejido social afectado tuviera un papel protagonista en la reconstrucción, pero alertaba de que esto no estaba siendo así. ¿Corremos el riesgo de que la reconstrucción se produzca obviando a la población? ¿Puede casar la velocidad que necesitan, por ejemplo, el sector empresarial para retomar la actividad y minimizar el impacto, y la lentitud de los procesos sociales?
Con dos o tres mapas superpuestos sobre la mesa podemos conocer qué grado de vulnerabilidad tiene la población de cada lugar. Eso significa que, si hay viviendas o actividades productivas en zonas en rojo, como las áreas cercanas a ríos y barrancos, es evidente que los poderes públicos deben tener diseñados planes para respetar esas zonas que la naturaleza arrastrará siempre, y dar alternativas sus actividades productivas y población.
Más allá de eso, hay diversos niveles de vulnerabilidad. No sabemos el retorno que tendrá esto que ha ocurrido, pero en las zonas en amarillo habrá que hacer las cosas de otra forma: como en el caso de la sueca Ikea (la empresa está construida a lo alto, teniendo en cuenta que es zona inundable, y fue de las menos afectadas por la riada). Deberemos llegar incluso al nivel de la ordenanza municipal, que en algunos pueblos todavía permite la construcción de parkings subterráneos. Para prevenir los efectos del cambio climático hay que incorporar una mirada metropolitana.
Existen leyes básicas estatales que no tienen aplicación posible si te quedas únicamente en la escala municipal. Por ejemplo, la Ley del Suelo, que exige una escala supramunicipal, del mismo modo que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Disponemos de normas, pero hemos de poner en marcha un sistema de coordinación entre los poderes públicos para alcanzar esa mirada supramunicipal y volver a hacer aquello que ha sido destrozado para el futuro.
No me canso de repetir que, pese a que la Constitución Española diga que hay competencias que son exclusivas del Gobierno autonómico y otras del central, esto no es cierto. La DANA lo ha demostrado bien, la mayor parte de las políticas públicas en un estado compuesto como el nuestro son competencias concurrentes. Es decir, los tres niveles de la Administración tienen cosas que decir en la misma hectárea de tierra a la hora de diseñar políticas públicas de movilidad, ordenación del territorio, promoción económica o gestión de residuos…
¿Por qué no crear entidades supramunicipales que se encarguen de aspectos importantes? Contamos ya con ejemplos como la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), que han sido además algunas de las que mejor han sabido reaccionar tras la DANA. Debemos ir por esa vía porque no hay competencias exclusivas.
Lo que echo de menos es la voluntad de trabajar juntos, que es un imponderable muy importante. El sector empresarial ha comprobado y denunciado la falta de voluntad de las Administraciones de cooperar, y yo me sumo a esa denuncia. Con la DANA quedó claro que cada parte del Estado ha trabajado por su cuenta, en paralelo y por separado. De esa manera es imposible reconstruir, porque se trata de territorios que requieren una mirada conjunta. Esa es nuestra gran asignatura pendiente.
Falta de mirada conjunta
– ¿Y de dónde se pueden extraer los recursos para ello?
En ese sentido cada Administración es consciente del papel que le corresponde. Puesto que son quienes tienen más recursos, ha de ser el Gobierno central quien ponga la mayor parte del capital necesario para hacer frente al impacto de la DANA. El Gobierno regional tiene capacidades limitadas, con un nivel de endeudamiento importante, y los Ayuntamientos directamente no tienen ninguna capacidad. Esto es algo comúnmente asumido, más allá de las pueriles competiciones por ver quién da más.
Lo que no veo es que haya una mirada conjunta para establecer un plan de acción. Siguen compitiendo, todavía hoy en día, por ganar la narrativa de quién reparte primero las ayudas. No es propio de un estado moderno.
El problema no es el dinero, pero no estamos pensando en la escala ni con los mecanismos adecuados. No veo coordinación, escala supramunicipal ni voluntad de mejorar las cosas… Es muy preocupante porque terminará por ser perjudicial para las personas y las empresas.
El peligro de la antipolítica
– Uno de los principales mensajes que permearon en la población durante los primeros días tras la DANA fue el fracaso y la ausencia del Estado. ¿Qué peligro tiene el mensaje de la antipolítica?
Así como durante la pandemia ocurrió un hecho que me llamó la atención para bien, que fue el reforzamiento del Estado autonómico a ojos de la población; la gestión de la DANA ha supuesto la pérdida de una gran oportunidad para demostrar que España había alcanzado la mayoría de edad. Hemos desaprovechado esta ocasión.
Los primeros días, y de hecho yo también lo sentí así y lo puse por escrito, la sensación de la ciudadanía fue de que el Estado, en un sentido profundo, no estaba. Sobre todo se percibió la ausencia del Gobierno autonómico y central, porque los Ayuntamientos estaban allí y los pobres alcaldes y alcaldesas poco podían hacer con los escasos recursos con los que contaban.
Poco a poco las partes que son Estado han ido reapareciendo, pero nunca juntos, lo cual es muy relevante. Ha quedado una huella emocional, que en los traumas colectivos es muy importante, y que tiene forma de curva. Cuando ocurre el desastre se produce una euforia de solidaridad que dura muy poco tiempo, a la que sigue un largo periodo de silencio y caída del estado de ánimo, una fase que dura al menos un año. Solo a partir de entonces se produce la recuperación, lenta y gradual, de los ciudadanos afectados. Estamos en la segunda fase.
A la vista de lo ocurrido en otros sitios, el mensaje puede tener un efecto de desafección política, que secciones amplias de la ciudadanía perciban que no han sido atendidos de la manera adecuada. Parte del malestar se canalizará en las urnas, ya sea con abstenciones o con votos a partidos que no gobiernan. Es una hipótesis, pero creo que lo ocurrido no tendrá efectos políticos tan solo en las comarcas afectadas por las barrancadas, sino que trascenderá al conjunto de la Comunitat e incluso más allá. Es una cuestión de impacto nacional y ha ocurrido en otros lugares por incomparecencia o por comparecencia inadecuada de los partidos que tienen responsabilidad de gobierno.
Un movimiento de castigo
– Esto puede ser especialmente relevante en un momento de cambio político como en el que nos encontramos. La posible influencia que tenga la DANA en las urnas no será consecuencia única del desastre, sino también de influencias externas, como estamos viendo esta semana con las elecciones alemanas. ¿Podríamos integrarlo dentro de ese movimiento de castigo?
Puede integrarse, aunque personalmente lo atribuyo a motivaciones en parte diferentes. Las regiones que, en otras partes de Europa y Estados Unidos, han optado por opciones iliberales o radicales, lo hacen como consecuencia de un largo recorrido siendo los perdedores de la globalización. Son zonas desindustrializadas, rurales abandonas o con pocos servicios… es la canalización del malestar por los efectos negativos de la globalización económica.
La situación de las zonas más afectadas por la DANA no es esa, no se pueden equiparar al Rust Bell norteamericano. Hablamos de una comarca económicamente activa, con una gran capacidad de crear empleo continuado. Hay desigualdades, claro, pero también un gran dinamismo y pujanza. Lo que es cierto es que la percepción de la desatención del Estado, en una corriente global, puede ser canalizada hacia un mismo punto. No tanto porque los votantes persigan apoyar estas opciones políticas, sino para demostrar el malestar.
Las consecuencias pueden ser las mismas, pero las causas son distintas; las responsabilidades se dirimirán en los juzgados y en las urnas, pero el dolor solo pasará con el tiempo.
Se pueden hacer las cosas bien
– Centrándonos en la ciudad de València, podemos observar un gran crecimiento durante los últimos años que se puede palpar en las calles. Sin embargo, existen problemas, como el de la vivienda, que las consecuencias de la DANA están agravando. Intentando ver más allá de la catástrofe, ¿cómo puede ser el futuro de la ciudad si hacemos las cosas bien?
Hacer las cosas bien no es difícil, pero requiere la voluntad política de los actores para alcanzar acuerdos. Este debería ser el primer criterio, aunque me llama la atención que tenga más sentido de Estado un vicepresidente autonómico que el propio president.
El segundo criterio pasa por una visión de conjunto de los tres poderes que son el Estado, con mirada metropolitana. Hemos de tener en cuenta que hablamos de una región de Europa muy dinámica, que concentra población, recursos, capacidad de innovación, niveles de renta y bienestar. Tenemos capacidad de atraer talento, actividad económica… si bien somos un modelo muy orientado al turismo, que tiende a la precariedad. Aún así, hablamos de un área privilegiada y con mucho potencial.
Si yo tuviera que elegir una sola prioridad nacional para la próxima década, esta sería la vivienda. Si la Comunidad Valenciana y el conjunto de España tiene una prioridad sobre la mesa, esa es la vivienda. Hablamos de una auténtica emergencia de Estado que tiene muchas implicaciones, ya que dificulta la creación de parejas, reduce la natalidad, empobrece a la población, resta escenarios optimistas de futuro a un gran segmento poblacional… Hablamos de 17 millones de habitantes que están atrapados en una especie de presente continuo, sin perspectivas de futuro ni horizontes optimistas.
Esto requiere una política de Estado y no de anuncios. España necesita en estos momentos, según datos del Banco de España, 600.000 viviendas nuevas en el mercado. Paralelamente requerirá un conjunto de regulaciones que van desde la parte fiscal, al alquiler, el alquiler turístico… un conjunto de regulaciones que permitan que una parte muy importante de la ciudadanía tuviera acceso a la vivienda con condiciones dignas. Es una emergencia y la ciudad de Valencia no está ajena a esto.
 Borja RamírezGraduado en Periodismo por la Universidad de Valencia, está especializado en actualidad internacional y análisis geopolítico por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en las ediciones web de cabeceras como Eldiario.es o El País. Desde junio de 2022 es redactor en la edición digital de Economía 3, donde compagina el análisis económico e internacional.
Borja RamírezGraduado en Periodismo por la Universidad de Valencia, está especializado en actualidad internacional y análisis geopolítico por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en las ediciones web de cabeceras como Eldiario.es o El País. Desde junio de 2022 es redactor en la edición digital de Economía 3, donde compagina el análisis económico e internacional.